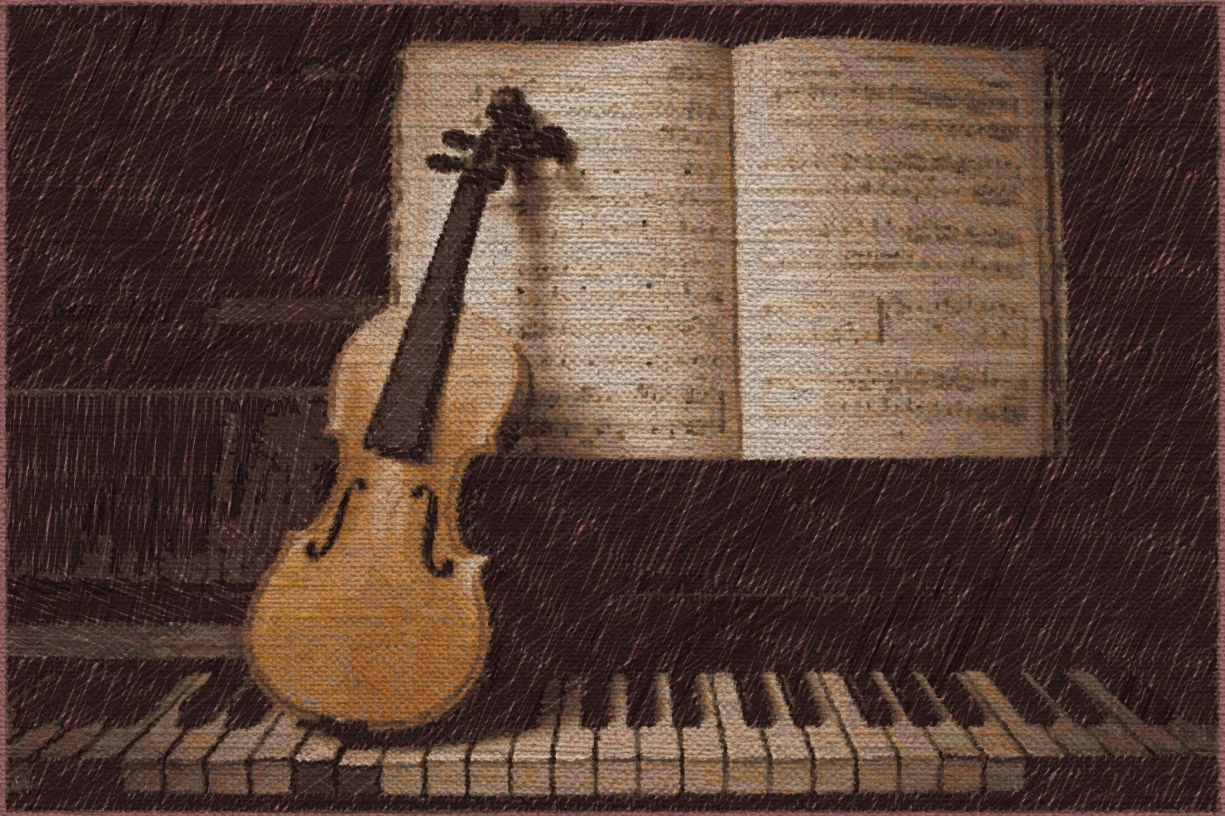En el marco de las actividades culturales del Festival Guatemala Contemporánea 2025, publicamos este coloquio entre el compositor Xavier Beteta y el guitarrista Joseaugusto Mejía. Celebramos así el primer aniversario del estreno de la Sinfonía Clásica de Beteta y, con ella, abrimos un intercambio que interroga no sólo la obra, sino también el estado actual de la música, su ascendente y su porvenir.
Joseaugusto Mejía (JM):
Me gustaría empezar con una pregunta axial: ¿Qué significa escribir una sinfonía deliberadamente conservadora después de un siglo entero de rupturas? Me parece que Sinfonía Clásica vuelve a la tonalidad y a la forma sonata con un gesto solemne —no irónico, como lo hiciera la Sinfonía Clásica de Prokófiev—. Esto nos obliga a preguntarnos si se trata de un «retro‑progreso» lúcido —para citar a Salvador Pániker— o de una regresión estética, un pastiche. Dilucidar esto nos conducirá a explorar el lugar del compositor y del género sinfónico en el siglo XXI.
Xavier Beteta (XB):
En mi caso, el escribir una sinfonía deliberadamente «clásica» obedece a la culminación de un proceso de búsqueda cuya pregunta original es: ¿el arte se crea racionalmente o se revela? He llegado a creer firmemente que el verdadero arte es revelado; que somos apenas receptores de algo superior. Ante esto, decidí entonces dejar que la música fluyera tal como llega; si viene en estilo clásico, que así sea. Mi conocimiento de la historia musical occidental no debe interferir con la revelación. Así, una obra mía puede surgir en cualquier estética —a veces atonal, a veces tonal—: el objetivo es preservar intacta la idea musical.
JM: Sin embargo, como todo artista, estás inscrito en tu tiempo y se te impone una historia que informa y reforma tus decisiones creativas. Esto sucede, particularmente, en el caso de un creador que se toma en serio y ha tenido ya cierto recorrido. Por eso no puedo dejar de apuntar algunas ideas al escuchar tu sinfonía. Especialmente porque una sinfonía, de un autor guatemalteco, es un evento cultural: no se escribían sinfonías en Guatemala desde los noventa. Esto me lleva a pensar en lo siguiente: Leonard Bernstein, en sus Norton Lectures, propuso que tras la Novena de Mahler la sinfonía se fragmenta y pluraliza. Mahler cierra la puerta de la Gran Traditio abierta por Haydn. Pareciera que después de él, sobreviviera menos la forma sinfonía y más el gesto sinfónico como gravedad discursiva. Sumado a esto, Theodor Adorno hablaba de una polaridad en las postrimerías de la historia: está Schoenberg (progresismo estructural, nueva atonalidad, emancipación de la disonancia) versus Stravinsky (retorno estilizado a la tonalidad, revitalización del arcaísmo, neo-clasicismo). Tu sinfonía pareciera inclinarse más a la vera de Stravinsky. ¿Estarás de acuerdo en que ha triunfado la vía stravinskiana?
XB: Sí, pero entonces la pregunta debería ser: ¿cuál es nuestro tiempo? ¿No podríamos decir que después de 4′33″ de John Cage ya no existe tiempo colectivo, como en un final de la historia a lo Fukuyama?
JM: Pero decidiste incurrir en el género sinfónico, y eso te vincula con la línea Haydn-Mahler. Esa es hoy la cuestión fundamental: si la sinfonía sobrevive, y regresa en tu música, pienso que debe posicionarse dentro de esa ruptura entre Schoenberg y Stravinsky. O, como observo en tu caso —según lo que has dicho de la revelación—, hay una tesis que rechaza el historicismo para encarnar un kairós sin tiempo.
XB: En algún momento yo creí también en la «flecha de la historia» la narrativa que la música iba «evolucionando» para decirlo con las palabras de Schoenberg; creí en «la emancipación de la disonancia» es decir, que la música paulatinamente va volviéndose más disonante de Haydn a Mahler. Y en lo que Schoenberg decía: que el próximo paso en esa evolución era el dodecafonismo. Creo que Liszt o Wager decían que después de la Novena de Beethoven ya no se pueden escribir más sinfonías; también se dijo que la Sonata en Si menor de Liszt aniquiló la forma sonata. Sin embargo, si somos realmente «postmodernos», –es decir, si ya no hay una metanarrativa universal– debemos asumir que todas estas narrativas de la flecha de la historia son narrativas locales. En el caso de Schoenberg, la emancipación de la disonancia es una narrativa local, que proviene de Viena y Alemania. Y no, existen otras narrativas: la narrativa de Chopin que lleva hacia los impresionistas y no adhiere a la atonalidad, o la narrativa rusa en la cual del gran romanticismo de Rimsky Korsakov se pasa a Shostakovich y a Prokofiev. Claro que hubo influencias políticas. Pero en mi caso, dejé de creer en la narrativa de Schoenberg, y eso marca un viraje en mi música a partir de 2017.
JM: Esto me lleva al contexto local, y a quien fuera tu maestro, Rodrigo Asturias. Dentro de la escena nacional diríamos que la tradición sinfónica guatemalteca es discontinua: están los hermanos Castillo, está Rafael Álvarez Ovalle, Germán Alcántara, Sergio Samayoa…, hasta llegar a Rodrigo Asturias, que murió el año pasado y que si creía en la flecha. Recuerdo perfectamente que una vez me dijo que glosó a todos los compositores, desde Palestrina, para verificar qué faltaba por hacer y dónde podía alojar su creatividad. Si no estoy mal, y ya que hablábamos del gesto sinfónico, Asturias compone el ciclo Libro para Orquesta (4 sinfonías serialistas de 1981 al 90). Desde ese año, hay un vacío sinfónico que viene a subsanarse con tu sinfonía, que anuda un hilo interrumpido. Sin embargo, ese hilo regresa rompiendo de tajo con el serialismo de tu maestro, y de alguna manera, adhiriendo a la vertiente de los compositores previos. Encuentro aquí un rechazo explícito del proyecto histórico‑progresista que abrazara tu maestro, y lo veo en tu idea, casi como fórmula creativa, de que la “la música verdadera es revelada”. ¡Es casi un manifiesto!
XB:Tienes razón. Rodrigo Asturias sí creía en la flecha del tiempo, y es él quien me introduce en la estética dodecafónica y en la estética progresista. Y también tienes razón en que la historia musical guatemalteca puede ser discontinua, aunque de alguna forma es paralela a la evolución occidental. Pienso que la música occidental empieza con la idea de que su orígen es Dios. Muchos de los cantos gregorianos se creían que venían directamente revelados por el Espíritu Santo, que es una idea muy interesante, porque realmente «el canto» llega hasta el final del siglo XIX con su apoteosis Wagneriana. La música del siglo XX occidental es la primera no cantable. Yo, siguiendo una búsqueda no occidental, trato de encontrar esa revelación que por así decirlo aparece espontáneamente. Es quizá lo que Lorca llama el Duende. Si te das cuenta, hay muchas tradiciones de música no académica –como el Cante jondo, el Fado, el Tango, el Choro brasileño, etc.,–que son expresiones de una comunidad. La gran mayoría de músicos en estas tradiciones no vienen de la academia. Consideremos a Mercedes Sosa, o a Pastora Pavón (la niña de los peines de la que habla Lorca). Son personas en las cuales la música se manifiesta desde su raíz más profunda, como si subiera de la tierra. ¿Quién no puede decir por ejemplo, que en el tango «el Marne» de Eduardo Arolas no hay una inspiración pura? !¡Eso viene de otro lado!. Esa revelación es la que yo busco.
JM: Entonces si hay un rechazo al progreso histórico que venía a lomos de la ciencia y la razón. Esto me recuerda a una idea que leí en uno de tus textos teóricos que refería a Max Weber, sobre el desencantamiento del mundo como producto de la instrumentalización racional. Podríamos decir que este giro de tu música, y su gesto sinfónico (no como una nueva exploración formal, si no como gesto de gravedad), es tu forma de entrar de lleno y sin frenos históricos hacia ese «reencantamiento»? ¿Y podríamos decir que esto te hermana con los músicos de la inspiración, los del duende, la raíz y el pueblo, los que pretendidamente fueron conducto del misterio?
XB: Sí, sí. Creo que lo has entendido muy bien. Mi estética es una estética de «reencantamiento» como reacción al desencantamiento del que habla Max Weber. Yo diría que este giro para mi empieza desde el concierto para piano «Tomás de Merlo.» Al escribir mí Sinfonía ya estaba de lleno metido en el re-encantamiento. En el caso de la sinfonía (que decidí llamarla Sinfonía clásica, por razones obvias) la mayor parte del material temático fue compuesto sobre el piano en una sola noche, en una especie de erupción inspirativa. Recuerdo tener una emoción incontenible en la sección del desarrollo. Y bueno, suena a Mozart o incluso Vivaldi, pero para mí, era música totalmente nueva, revelada, fresca.
JM: Vamos terminando con dos cuestiones más.
XB: Si escuchas el primer movimiento, hay una especie de misterio, al menos yo lo siento así, quizá es algo puramente subjetivo.
JM: Para cerrar, entramos de lleno en tu sinfonía. Como bien decís, hay elementos mistéricos, «mágicos» en tu Sinfonía. Si bien la forma y los gestos musicales son en su mayoría muy clásicos –especialmente en los primeros dos movimientos–, el elemento mágico se cuela de a pocos. Si me permitís, voy a dar una pequeña lectura, a vuelo de pájaro, de la sinfonía. Creo que el primer movimiento tiene una clara plantilla clásica, la orquestación tiene mucha claridad mozartiana: (maderas, timbales y cuerdas), pero que en el Tema 2, de la Sección B, si no recuerdo mal, aparece un elemento colorístico, orquestado con Colores “mágicos”: (marimba, arpa, celesta, wind chimes) y el uso de cierta modalidad. Aunque el rigor brahamsiano de la forma en todo el movimiento es muy evidente.
El segundo movimiento es más bien introspectivo y recurre a esta ambientación mágica, de nuevo, que esta vez aparece como un halo armónico. La sonoridad general, por otro lado, recuerda mucho a los Adagios clásicos, quizás más a Beethoven.
Y por último tenemos el tercer movimiento, en el que encontramos ya un territorio más personal. Aquí hay un tránsito al reencantamiento, con atmósferas casi cinematográficas (eco inconsciente de John Williams, quizás) y un modalismo casi impresionista. Aquí encuentro el rasgo más personal de la Sinfonía, y de aquí surge el elemento que da continuidad y unidad a toda la obra. Y ese elemento está, más que nada, en el color que desemboca en el tercer movimiento.
Podríamos decir, entonces, que tu sinfonía es: Mov I = afirmación clásica (vrs. Legado histórico) / II = introspección melancólica / III = liberación lúdica y color. Y que se puede leer como un tríptico de purificación: del peso histórico al “encantamiento” personal.
XB: La interpretación es siempre subjetiva. Si, puede entenderse así, y es una interpretación muy atinada. Para mí funciona como un viaje a mi interior. El tema del segundo movimiento lo escribí a los 19 y nunca hice nada con él, y ¡pun! encontró su lugar en esta sinfonía. Para mí la sinfonía es una búsqueda de esencias. La música al final es esencia. Desde una visión puramente analítica objetiva, la música es sonido organizado y los temas musicales, son eso, organizaciones que obedecen a estéticas de la época. Si analizamos, por ejemplo, el tema de la Sinfonía 40 de Mozart, lo que nos deja es la tonalidad de Sol menor, el arpegio de la tónica, los temas en frases de 4 compases, etc, Eso es todo. Desde el punto de vista de las esencias, la esencia es algo inextricable, que se «viste» de diferentes formas. En mi caso, para poder encontrar ciertas esencias, es necesario ir a lo clásico, porque es lo que se me revela más fácilmente, pero yo no busco el idioma clásico per se, sino la esencia de lo que se dice ahí.
JM: Volvamos entonces al inicio. ¿Sentís que el gesto total que supone una sinfonía en la obra de un autor, – en tu caso es la Sinfonía Clásica– dialoga con el mundo contemporáneo o se sustrae de él? Me pregunto si esta música, deliberadamente conservadora y autoconsciente de su regreso, se sustrae al mundo contemporáneo, un mundo cruzado por la abundancia digital, el algoritmo, y la fragmentación estética?
Si se sustrae, ¿no es esto una especie de reticulación personalista, solipsista? Quiero decir que, en el mundo del Capitalismo tardío-neoliberal, podríamos preguntarnos si una creación como esta ¿es una especie de refugio tonal? O, si somos más sospechosos, podríamos preguntarnos qué ese refugiarse en lo precedente? Es acaso un síntoma cultural de la diáspora colectiva, de la fragmentación estética, del regreso al pequeño yo, y un rechazo a aquello que dijera con tanta claridad Luigi Nono en su última obra “No hay caminos, hay que caminar”. ¿A dónde vas tú, entonces? ¿a dónde va la música en el Siglo XXI?
XB: Si, esta pieza y en general mi música, se sustraen del mundo contemporáneo, ya que siempre he sentido un peso del pasado muy fuerte y un anhelo del pasado también, una nostalgia del pasado. En el caso de la Sinfonía Clásica, es una especie de experimento, como quien dice, ¿qué podemos encontrar aquí? No significa que seguiré componiendo siempre así, es un break, una exploración, un Beethoven leyendo Palestrina, un Brahms intercambiando ejercicios de contrapunto con Joachim, un Boulez grabando Zappa…
Pero en esa exploración aparecen cosas nuevas, se descubren técnicas de orquestación, se descubre el valor del equilibrio y la arquitectura de líneas claras, se descubre la complejidad de la belleza, o el valor de las líneas simples, y es un acercamiento a la tradición. En el sentido más profundo, como dije, se trata de dejar que las ideas fluyan como vienen. Respondiendo a la pregunta ¿a dónde voy? voy hacia mí mismo. ¿A dónde la música del siglo XXI? Yo siempre imaginé que en el siglo XXI habría una especie de «Renacimiento» en el cual, para avanzar habría que retornar al pasado. Hoy ya no estoy tan seguro, es muy difícil saberlo.
Con esta conversación, que reúne reflexión histórica, memoria personal y provocación estética, Xavier Beteta y Joseaugusto Mejía sitúan la Sinfonía Clásica —y, por extensión, el futuro de la creación musical— en el cruce crítico entre tradición y porvenir. El coloquio invita a escuchar la obra no sólo como restauración de un legado sino como apuesta por un “re-encantamiento” capaz de abrir nuevas vías expresivas en pleno siglo XXI. Esta es una invitación a replantear la vitalidad de la forma sinfónica y a reconocer en ella un espacio donde todavía se negocian, con lucidez y asombro, el peso de la historia y la urgencia de lo contemporáneo.