Por Daniela Sánchez Lemus
Rodolfo “Chofo” Espinosa Orantes nació en Nueva York en 1981, pero fue en Guatemala donde encontró su hogar y, sobre todo, su camino creativo. Lo suyo no cabe en una sola etiqueta: ha sido actor, productor, músico, guionista, editor, compositor, dibujante de storyboards, asistente de dirección, coordinador de extras e incluso maestro. Todo lo que toca parece llevarlo de regreso al mismo punto: contar historias.
Chofo Espinosa debutó en 2010 con Aquí me quedo y desde entonces ha construido una filmografía que refleja, entre humor y drama, pedacitos de la vida chapina: Pol, Otros 4 Litros, Hostal Don Tulio, Las Fábulas Épicas de Chopan, Secuelas de la Cuarentena, Making Of, Cargam y ahora su más reciente apuesta: Bajo el sol de septiembre.
Rodada en Quetzaltenango durante las fiestas patrias del año pasado (2024), la película oscila entre la comedia y el drama, pero también entre la realidad y la ficción: Chofo no solo la dirige, sino que se convierte en un personaje central que se cruza con su propia trayectoria.
A poco tiempo de estrenar su más reciente película, conversamos con Chofo sobre su viaje creativo, las batallas que ha librado para hacer cine en Guatemala y la emoción de estrenar una historia que también habla de él mismo.
Chofo Espinosa no dice que el cine lo escogió desde niño. Arranca por otro lado, más honesto y menos mítico.
—De niño, adolescente y en mi desarrollo artístico temprano lo mío era el dibujo, la escritura y la escultura. Eso me llamaba la atención, incluso la combinación de esas cosas. Pero no lo veía como un oficio para el que yo podría ser bueno o funcional. Lo de decidirme por el cine fue hasta que ya estaba metido en el cine: haciendo cortometrajes, trabajando en productoras y en otras películas.
Le pregunto si hubo un momento concreto que lo empujó a decir “sí, esto es lo mío”.
—Creo que sí. Fue cuando leí, en un libro de guion, una cita: que si te dedicás a lo que te gustaba hacer cuando tenías como 11 años, no vas a sentir que estás trabajando. Revisé qué hacía yo a esa edad: contar historias, encerrar a la gente en un cuarto oscuro y ponerles una película; agarrar la cámara que tuviera alguien y grabar cosas en secreto, porque antes la cámara era para recuerdos familiares y casi nunca te la prestaban. Uno prefería pedir perdón antes que permiso. Eso hacía yo a los 11, y ya me estaba obsesionando con películas que todavía hoy son referentes. Al leer esa cita entendí que se me facilitaba el cine: no hacerlo, sino entender qué era capaz de hacer con los recursos que tenía.

Desde ahí, la conversación encuentra su ritmo: el de un creador que aprendió haciendo. Le pregunto por esa inquietud creativa incesante y por cómo concilia tantos roles —director, actor, músico, guionista, editor— sin que se estorben entre sí.
—Todo empezó queriendo escribir. Soñaba con una novela que alguien quisiera convertir en película. A los 17 o 18 leí un libro de cómo escribir guiones y me puse a hacer ejercicios: sinopsis, tratamientos, herramientas de guionista. Una amiga me dijo que intentara grabar yo mismo lo que escribía. Probé qué de mis palabras influía a la hora de hacer y qué estaba fuera de mi alcance. Ahí empecé a tener noción de producción: no salirme de mis límites, entender que si no podía hacer una película con explosiones y dinosaurios, sí podía hacer una que sucediera en una casa, en una calle o, lo más extremo entonces, adentro de un carro en movimiento.
Se ríe cuando recuerda cómo terminó actuando.
—Participaba yo mismo en los videos porque no había mucha gente dispuesta a hacer el ridículo y enseñar ese material. Me usaba a mí, a veces pedía ayuda, a veces dejaba la cámara fija y buscaba ángulos. Aprendí a editar de forma arcaica: de un aparato analógico a otro, VHS a VHS. Esos aparatos no son para editar, son de reproducción. Eso me ayudó a entender la edición. Cuando me enseñaron un programa, todo me hizo sentido porque había aprendido de manera brusca.
¿Y cómo evitar que un rol se imponga sobre el otro?
—A veces tiene que ir en cierto orden. Cuando soy guionista, estoy en modo guionista. Luego, con los castings y los actores, poco a poco voy olvidándome del guión y empezando a ser director. Me doy libertades para reinterpretarlo, según lo que me propone el actor. Al mismo tiempo, mientras planifico, entra el editor: aunque no esté editando, por la experiencia ya sé qué cosas me van a funcionar, qué no, o qué tendré que hacer para conseguir cierta narrativa o un corte más adelante. Y mientras tanto, el productor: conseguir actores, imprimir páginas, buscar financiamiento. Es como si fueran tres choferes poniéndose de acuerdo: vos querés conseguir esto; vos querés que se vea así; vos querés que se entienda esto. Nadie sobrepasa al otro, salvo que un chofer diga: “No puedo conseguir ese carro, pero puedo conseguir este”. Entonces el director dice “lo puedo cambiar”, y el editor piensa hacia adelante si va a funcionar. A veces me convierto en tres personas a la vez, y cada una tiene que respetar a la otra.
Cuando le pregunto por Me Llega Films —y por cómo esa decisión impulsó su visión independiente—, lo aclara de entrada.
—Me LLega Films no comenzó como productora, era un seudónimo que yo usaba, con la idea de convertirlo en productora cuando pudiera pagar una marca o una sociedad anónima. Pero “Me Llega” me encasillaba: parecía que eran películas de alguien diciendo “me llega”, y yo no quería ser ese tipo de cineasta. Entre amigos —Carlos del Valle y Eduardo Spiegeler— usábamos “me llega” para todo: gracias, una idea, “me llega”. Lo usé un poco como broma. La gente también decía “Chofofilms”. Yo sí sabía que quería hacer comedia, pero no fue porque existiera Me Llega.
¿Entonces por qué no más «me llega»?
—Cuando conocí a Edison (Edison Oroxo, coproductor de Bajo el sol de septiembre), me replanteó lo que estaba haciendo: estaba distanciando el trabajo de mí, y mi trabajo tenía que ser yo, mi marca tenía que ser yo. Empecé a firmar como Chofo Espinosa y me sentí más libre.
La charla baja a un plano concreto: los primeros créditos, los sellos que daban identidad.
—En mis primeros cortos siempre aparecía una “productora” distinta porque alguien nos apoyaba: Flashback Producciones (Del Valle y Spiegeler), o la productora que nos daba el equipo; luego Fare Van Solo, Casa de Caos, Galería Caos, Luna Llena, El Ángel de la Luna Llena… Se combinaban las personas que apoyaban y yo sentía que estaba perdiendo un lugar en los primeros créditos. Me parecía importante que se supiera que yo estaba impulsando esos proyectos. Para darle unidad comencé a usar Me Llega Films, que en el primer crédito se relacionara con mi trabajo. Sí: lo usé como un manifiesto de que soy un cineasta independiente.
Desvío la ruta de la charla: la mezcla de comedia con elementos trágicos. ¿Qué atrae a Chofo como director de ese balance y cómo refleja su forma de ver la realidad guatemalteca?
—Mis comedias contienen tragedia y mis tragedias contienen comedia. Me gusta cuando una película te toma por sorpresa y generalmente viene desde la risa: como en películas familiares que empiezan con humor y de pronto dan un giro de humanidad que te quiebra. Quiero provocar eso: que el espectador se familiarice con el mundo ficticio, que lo tome con humor y de pronto sienta un golpe de realidad. No es “ah, esto pasa”, es que uno tiene expectativas y la realidad choca; y cuando choca, duele. “Todos están preparados hasta que te dan en la boca”, como dice Mike Tyson.
Hace una pausa y entra más hondo.
—No creo en “lo bueno” y “lo malo” como absolutos. Son conceptos fomentados por culturas pasadas y reinterpretados de forma individual. Hay cosas desagradables, injustas, que provocan ganas de castigar; pero no puedo decir que son buenas o malas por naturaleza: siempre hay algo detrás. Por eso se siente que Guatemala puede reflejarse como tragicómica, pero no es solo Guatemala: es la humanidad. Mis historias no tratan de un bueno y un malo, sino de una persona en conflicto con su dualidad. El personaje, viéndose a sí mismo, es trágico; nosotros, viéndolo desde afuera, encontramos la comedia. Y al irlo entendiendo, sufrimos con él.
Volvemos al origen de su quehacer cinematográfico: Aquí me quedo (2010). ¿Qué le dejó y cómo la ve quince años después?
—Cuando la hice, no tenía grandes expectativas. Quería experimentar con los personajes, que las personalidades nos atrajeran por encima de la calidad técnica que podía alcanzar. Tenía pocos días para grabar, un equipo sencillo. Yo era consciente de que no era para cines: era más para plataformas —en ese entonces YouTube— y tal vez televisión si quedaba chilera. Solo quería finalizar, trabajar, disfrutar del proceso y ver si funcionaba. Pensé que eran más importantes los personajes y la historia que el nivel técnico.
Lo paradójico vino después.
—“Aquí me quedo” logró estar en cines y se convirtió en mi primera película. A la gente le gustó más que otras técnicamente bien hechas en ese momento y comencé a ganar enemigos. Eso me evidenció que acerté con personajes, actuación e historia por encima de lo técnico. Después me sentí más presionado para alcanzar un mejor nivel técnico y, en algunos casos, descuidé la actuación. Más adelante aprendí nuevas técnicas para actores no profesionales. Todo lo que salió bien y mal me dejó enseñanzas. Siento que el ciclo que empezó con “Aquí me quedo” termina ahora con “Bajo el sol de septiembre”. Pero desde “Aquí me quedo” no dejo de tener expectativas e inseguridad: ahí no sentía ni una ni otra.
Entramos a Bajo el sol de septiembre. Le pregunto por qué ambientarla en las celebraciones de septiembre en Xela.
—Porque lo vi como un reto. Algo difícil que no quería hacer precisamente porque se iba a complicar, y me dije: si es complicado y vas a sacrificar algo, vale la pena. También tengo recuerdos que me conectan con las marchas del 14 de septiembre y con la feria de Xela, con mi infancia y mi familia. Eso está en la película, pero no fue lo único que me inspiró. Después hice el ejercicio de cómo me conecto yo con lo que pasa: como seres humanos sentimos lo mismo —abandono, cariño, rechazo de la familia— y esas emociones están en la película. No todo me pasó a mí: tuve que escuchar experiencias de otros, de los actores, del equipo y de Edison —coproductor— sobre qué significa el 14 de septiembre en Xela. Llegué a entenderlo a nivel humano y emocional.
Le pido anécdotas del rodaje durante los desfiles patrios. Ahí aparece Gaspar y el torito.
—Cuando grabamos las marchas, Gaspar tenía que ponerse un torito. Al principio no pesaba, eran unos pedazos de madera, pero cargarlo todo el día, con gente empujando, me empezó a dar ansiedad por él. A veces se iba y nosotros lo grabábamos; de pronto ya no podía escuchar que ya estuvo. No podía regresar: estaba a medio camino, entre la gente. Tenía que seguir cargándolo. Eso me frustraba. Grabamos mientras él hacía eso. Creo que lo que sentí ahí —y probablemente él también— llega al público. La idea es poder sentir las escenas.
Hubo, además, una jornada en la que el rodaje se partió en dos.
—Nos volvimos dos unidades. Yo estaba con un grupo de actores y una cámara. Eva, la segunda asistente de dirección, estaba con el primer asistente, Edis, con el otro grupo y otra cámara. Se dio por las condiciones y la preparación.
Y el 14 de septiembre, el torito encendido.
—Me quedé atrapado entre la gente. No podía pasar. Los únicos que lograron llegar a la calle fueron Gaspar con el torito, Eva, Tavo Salazar (cámara), Edis (con la otra cámara) y quizá Mono con el sonido. Yo no pude. No podía dirigir la escena, pero tenía que hacerse. Vi desde un alto cómo encendían el torito: Tavo grabando, Mono con el sonido, Gaspar adentro, las bandas siguiendo su itinerario. Me sentí completo aunque yo no estuviera ahí: todos estaban conectados y esa escena debía grabarse. La grabaron. Es lindísima; una de las que más disfruto precisamente porque yo no la hice.
Hago la observación de que en la película su personaje de director obsesivo aparece todo el tiempo. ¿Cómo decidió que su presencia fuera tan central?
—La estructura es: Meryem, mientras su novio Abel duerme, quiere ir a entregarle algo a un artista que admira. Tenía que ser un artista reconocido como de Xela. Primero pensé en Tuco Cárdenas. Le pregunté y me dijo que no: que no quería actuar, que no era lo suyo. Luego pensé en el Gordo —muy vinculado a Xela por “Aquí me quedo”, músico de allá—, pero tampoco quiso. Hasta pensé en encontrar a alguien que lo interpretara, y dije: “Eso es imposible”. Entonces Paul Jase me dijo: “¿Y por qué no va a buscar a Chofo Espinosa?”. De alguna manera también estoy relacionado con Xela por mis películas. Así que se quedó: Chofo el cineasta interpretado por mí. Ese es el personaje que Meryem idolatra de forma profesional.
La conversación deriva hacia la capa metacinematográfica: Aquí me quedo aparece desde dentro de la historia.
—Como la historia sucede en Xela, tenía que haber una conexión: que Meryem me buscara por una de las razones por las que mucha gente me busca: por “Aquí me quedo”. Se me ocurrió que podía ser buena idea apelar a la nostalgia y que, como su película favorita, ella viviera brevemente la experiencia de “Aquí me quedo”, como si se metiera dentro de la película. Es un poco de magia y un regalo para quienes la aprecian. También es un fantasma que me acosa: no logro resolver totalmente qué hace que funcione tan bien; sé que son los personajes y la historia, pero no puedo volver a hacer “Aquí me quedo”, y mucha gente siempre quiere que la repita. La narrativa visual de “Aquí me quedo” es la misma que la de “Bajo el sol de septiembre”, con una diferencia: ahora hay una muy buena cámara y estabilización que no da la sensación de querer vomitar. Las dinámicas son las mismas.
Hacemos una pausa para hablar de la lucha y de la terquedad de hacer cine aquí. ¿Pensó Chofo alguna vez en renunciar? ¿Cuál ha sido su mayor pelea para seguir contando historias desde el cine chapín?
—Recuerdo cuando vi por primera vez el museo de Nueva York donde salen los Cazafantasmas. Tocaba los leones y las gradas porque decía: “Aquí se grabó esa película; reconozco estas estatuas y esta arquitectura”. Yo quería lo mismo con los lugares de Guate: verlos en gran pantalla y que formen parte de una historia, conectados al drama de los personajes. En “Aquí me quedo”, la ciudad se vuelve personaje por el drama de Paco y Willy. Siempre quise hacer películas en Guatemala. No es mi sueño hacerlas afuera ni lo veo como mayor éxito para mí.
Espinoza nos cuenta que se fue un año a Filadelfia, trabajó, pagó alquiler, estudió, escribió mucho.
—Y cuando mis amigos empezaron a trabajar en películas acá, quise regresarme rápido. Allá ya me sentía encaminado, pero quería volver a Guatemala a trabajar aquí. Me sigo viendo haciendo películas en Guatemala. No me veo haciendo secuelas de mis películas, pero sí haciéndolas de nuevo en distintos contextos o con otros personajes, ajustando cosas que no me salieron. Y quiero salir de lo realista para contar historias con algo más extraordinario.
Vuelvo a la audiencia: sus películas celebran, pero también tocan violencia, familia disfuncional, estructuras sociales. ¿Qué espera que la gente se lleve?
—Que se sientan héroes. El héroe no necesariamente salva el mundo: es quien se mueve por conseguir lo que quiere o necesita. Eso quiero que se lleven.
¿Y qué le gustaría a Chofo como director que sintiera la audiencia al salir de Bajo el sol de septiembre?
—Que piensen en sus partes favoritas, repitan diálogos, los incorporen a su vida, incluso como filosofía. Que cuestionen la historia que conocen —como pasó en “Aquí me quedo” — y que sientan ganas de volverla a ver. Son muchos personajes y detalles; quisiera que verla una vez no sea suficiente. A mí me gustan esas películas: las vuelvo a ver y veo otra película. Con los hermanos Coen me pasa: las veo ocho veces y veo ocho películas distintas siendo la misma. Eso quisiera.
Ahora sí: el elenco. ¿Cómo se armó?
—Con audiciones. Desde “Cargam”, en 2022, usamos un formato que surgió en pandemia: se enviaba o descargaba un formulario, el actor o la actriz ponía sus datos y mandaba un video. A veces leen un monólogo; otras, solo dicen quiénes son, por qué quieren hacer cine y qué esperan. Así conocí a muchos, por ejemplo a Mary (Jo/“Joss” Porras). Ella mandó casting desde 2022 para “Cargam”, pero no se pudo. Para este proyecto yo sabía que el personaje de Meryem necesitaba una cara con inocencia y juventud (20–25). Jo Porras estaba dentro y la llamé de vuelta.
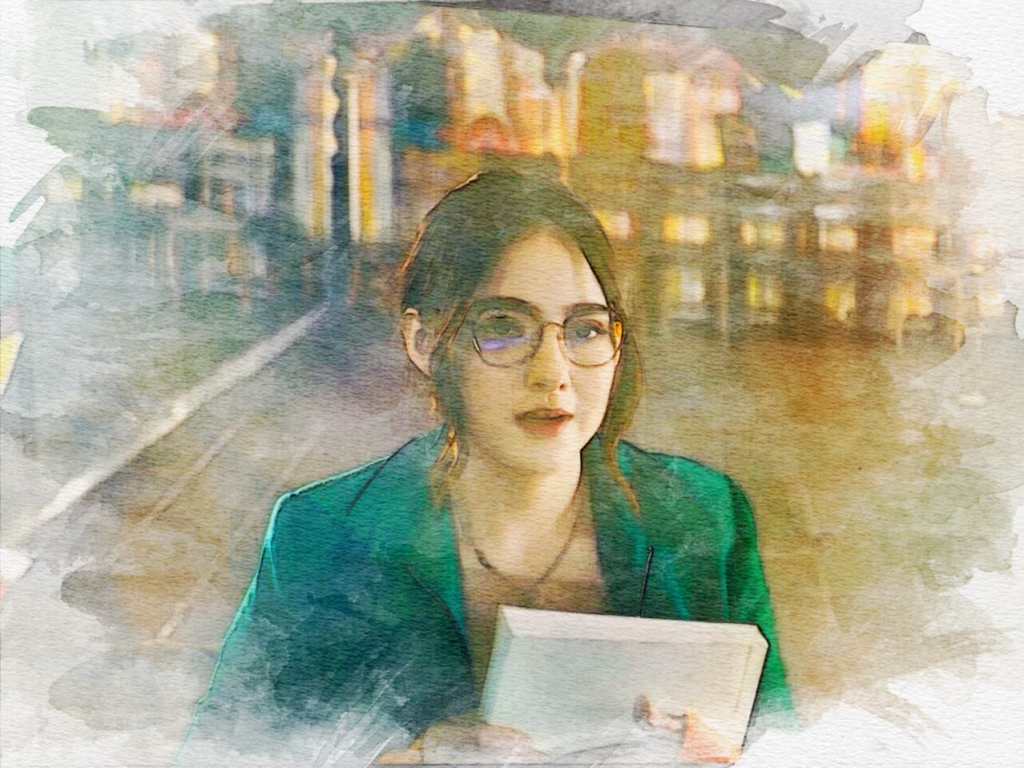
Gaspar fue distinto.
—Estaba viendo una entrevista de Fellini. Él decía que para castear a Guido del “Jeque blanco” no buscó a un actor, sino a un escritor, y que lo que le gustaba eran sus ojos. Al rato tuve una “visión”: la cara de alguien que me escribía mucho por Facebook (Gaspar Juárez) y siempre repostea mi trabajo. Lo busqué y lo probé. No me gusta que actúen; me gustaba porque él no es actor. Lo podía agarrar muy virgen en ese sentido. Lo mismo con Joss Porras.

Y Carla García.
— Me escribió varias veces diciéndome que era actriz y que si me hacía falta, ahí estaba para lo que fuera. Vi su insistencia, su perfil y trabajo. Al inicio la quería probar para Meryem, antes de que Carmen existiera. Luego creamos el personaje de Carmen y ahí entró. Muchos otros llegaron por castings o llamadas: algunos funcionaron, otros no.
Nos queda la música, que en Bajo el sol de septiembre no solo acompaña: narra. Le doy mi impresión: vals con memoria, marimba de raíces, cuerdas íntimas; lo ligero y lo tenso reflejando la vida, fiesta y resistencia, y le pido que cuente el proceso con el compositor Isaac Hernández.
—Con Isaac nos conocíamos de “Las épicas fábulas de Chopán”: a mí me contrataron para dirigir esa serie y a él para musicalizar. No nos conocíamos, pero yo escuché su trabajo y él había visto el mío. Nos conocimos en una fiesta de Año Nuevo; me dijo quién era y quedamos en contacto. Él se fue a España a estudiar y se quedó trabajando allá. Para este proyecto, por fin coincidimos.
¿Hubo referencias musicales desde el inicio?
—Yo no quería mandarle referencias. Quería que trabajara desde cero con imágenes, historia y guión (empezamos antes de que yo lo terminara). Igual le mandé una canción italiana que sale en una película italiana, y de ahí partió. Platicamos: eso sonaba a familia y me gustaba porque le daba un toque serio. No quería música “divertida” solo porque es comedia; para mí la película es más melodramática con humor, una tragicomedia. Isaac al principio se confundió, le parecía que esa música no iba con comedia, pero luego entendió con la historia que no era slapstick. Más adelante le mandé otra pieza: “Transylvania Lullaby”, de “Young Frankenstein”, que es comedia pero la música no suena a comedia. En muchas comedias se nota la musiquita detrás diciendo “reíte, reíte”; yo no quería eso, y él tampoco.
Trabajaron a distancia y también juntos.
—Cuando le mandé la película, él siguió trabajando por su lado. Yo me fui un tiempo con él, más para estar cerca y conseguir lo que necesitara, editar algo si hacía falta. Me di cuenta de que estaba entendiendo la película mejor que yo: veía cosas y lecturas que a mí se me escapaban. Eso se nota en la película.
Vuelvo a su empeño por hacer cine en Guatemala y a lo que imagina para adelante. ¿Qué historias llaman todavía?
—Tengo películas inconclusas, engavetadas, que quiero soltar en mi nueva plataforma. Y proyectos que quiero desarrollar con calma. Uno es La guerra del Petexbatún, en el año 800: una historia de época maya reconstruyendo acontecimientos históricos grabados en piedra. También tengo una concesión de derechos de Mario Roberto Morales de la novela Los que se fueron por la libre; debo hablar con su familia para continuar y ver su financiamiento. Siempre he pensado en una adaptación de “El Señor Presidente” en otro contexto y época —incluso en otra galaxia—. Y quiero hacer películas de las novelas de Miguel Ángel Asturias de Rodríguez Macal; hay una novela de Eduardo Villagrán :»Amadeo Brañas«, que desde que la leí quiero filmar. Y todo el tiempo la gente me cuenta historias trágicas y cómicas que me interesan.
Antes de cerrar, vuelvo a lo esencial: ¿qué espera que provoquen sus películas y, en particular, Bajo el sol de septiembre?
—Que el público se sienta héroe. No es el que salva el mundo, sino el que se mueve por lo que quiere o necesita. Y que al salir repitan los diálogos que les gustaron, los incorporen a su vida, hasta como filosofía. Que cuestionen la historia que conocen —como pasó con “Aquí me quedo” — y que quieran volverla a ver para encontrar lo que no vieron la primera vez. A mí me gusta eso: ver una película varias veces y descubrir otra.
Le hago la última pregunta. ¿Qué es, al final, hacer cine para él?
—Un oficio y un destino —dice sin dudar—. Oficio porque exige técnica, disciplina, trabajo. Destino porque, aunque lo intentara, no podría escapar: siempre me regresa a lo mismo, a contar historias con imágenes.
Y queda claro: desde la edición casera VHS hasta el torito encendido entre la multitud; desde el seudónimo de Me Llega Films hasta firmar con su nombre; desde la tragicomedia que no cree en “buenos” y “malos” hasta la música que no te ordena reírte; desde la ciudad que se vuelve personaje hasta el héroe cotidiano que camina anónimo: todo lleva, tercamente, a lo mismo. A filmar en Guatemala. A filmar todavía. A filmar otra vez.
